Jorge despertó. El rugido del dragón atravesaba las paredes del castillo hasta llegar a la celda en la que se encontraba. No sabía muy bien qué estaba pasando, pero tenía aquella extraña sensación que tantas veces le había invadido, ese desasosiego que acompañaba sus pesadillas. Amortiguado por los bramidos de la horrible bestia, apenas podían escucharse las súplicas y sollozos de la Doncella indefensa, aquella inocente criatura que sufría los pesares del aliento de fuego.
Cuando por fin volvió totalmente en sí, recordó cual era su misión: matar al dragón y rescatar a la muchacha en apuros. Pero pronto se dio cuenta que escapar de aquella mazmorra, que hacía las veces de prisión y sala de tortura, no sería cosa fácil. Los barrotes estaban forjados con acero mágico, moldeado por los fuegos perpetuos en el interior del enorme reptil alado, y las paredes eran bloques lisos de roca volcánica que extraían de las mismísimas profundidades de la montaña en la que se erigía la fortaleza del monstruo. Inspeccionó palmo a palmo cada resquicio y cada grieta, buscando un punto donde su espada pudiera hacer mella en el duro basalto, pero no fue capaz de encontrar una hendidura lo suficientemente grande o quebradiza que le diera la oportunidad de horadar una salida a través de los gruesos tabiques cenizos.
Así que toda su atención se centró en la puerta de acero, que en la penumbra de su prisión refulgía como un carbón incandescente en cuyo interior arde a perpetuidad el espíritu de las profundidades de la montaña. Intentó doblar los barrotes con la ayuda de su cinturón de cuero y la daga de acero y bronce que le habían regalado el día que se convirtió en un hombre. Pero, con el contacto del metal mágico, la piel de vaca endurecida se prendió en una llama rojiza y desapareció convertida en cenizas. Lo siguiente que intentó fue elevar el portón incandescente haciendo palanca con el taburete de madera que había en uno de los extremos de la mazmorra para, de esta forma, sacar las uniones de las bisagras y descolgar la puerta que lo separaba de su misión. Sin embargo, el resultado fue parecido al anterior. La madera se prendió al contacto con el acero mágico y, aunque aguantó durante más tiempo que el cinturón, todo el empeño invertido no fue suficiente para mover ni un ápice las bisagras de su sitio.
En su desesperación, angustiado por su propio fracaso, gritó, tan fuerte que los rugidos de la bestia parecieron menguar por un instante, y las lágrimas le resbalaron por las mejillas, calientes y saladas como el agua del mar. Ya sin nada que perder, y temiendo por la vida de la muchacha, de la que apenas se escuchaba más que un lastimero quejido, arremetió contra las rejas de acero mágico, forjadas en el estómago de un dragón, y su llanto se derramó sobre ellas haciéndolas restallar en una explosión de luz y fuego que lo mandó al otro extremo de la habitación con tal energía que por un instante se quedó aturdido. La mazmorra humeaba y por todas partes esquirlas y metralla oxidada formaban un manto rojizo sobre la piedra de la prisión. Cuando la confusión desapareció, y Jorge se acostumbró de nuevo a la penumbra, se percató de que en el lugar que antes ocupaba el portón mágico solo había un hueco que emanaba calor y vapores venenosos. Tenía el hombro herido allí donde había golpeado la puerta, una quemadura horrible que le tornaba la piel negruzca e irradiaba dolor.
Pero estaba satisfecho y henchido, había conseguido procurarse una salida y ahora, aún maltrecho por la explosión y los poderes oscuros que guardaban aquel castillo, podía acudir al rescate de aquella indefensa chiquilla. Corrió escaleras arriba, dejando atrás las celdas lúgubres y mohosas, salvando los escalones de dos en dos, empuñando fuertemente la espada bastarda que le habían forjado los espíritus del bosque, los mismos que le encomendaron la misión de rescate y los seres que siempre habían cuidado de él.
Aquellos espíritus eran ánimas poderosas, entes guardianes de todas las cosas buenas. Creaban, con la materia que les otorgaba la madre naturaleza, todo tipo de artefactos con habilidades especiales que convertían a su portador en poco menos que un héroe de leyenda. Su espada había sido forjada con la arena del desierto, la cual, mediante artes mágicas, transmutaron en acero blanco, casi transparente, otorgando al joven caballero un arma digna para un mata dragones osado. Su misión, bendecida por los Dioses, debía llevarse a cabo con presteza y sin fallo, así que toda ayuda que Los Guardianes pudieran otorgarle era bienvenida.
Durante largas noches e interminables días se escucharon desde la lejanía de los bosques, desde los lagos y montañas, las súplicas y sollozos de la Doncella, presa entre las garras de la bestia, y durante todo ese tiempo el deseo que Jorge sentía por acudir en su ayuda había ido creciendo, conmovido por los horrores que los gritos transportaban. Se encaminó a las tierras sombrías de los eternos volcanes, donde nada vivo puede crecer, y cruzó los lagos de fuego que hacían las veces de fosos para la fortaleza del dragón. Este lo estaba esperando, alertado de su llegada por sus espías alados, murciélagos chupasangres que se movían en bandadas sombrías. Aguardaba su llegada en el salón principal, una vacía estancia calcinada, recuerdo de viejas batallas libradas contra un millar de espadachines y osados caballeros.
—¡Suelta a la muchacha, Monstruo! —grito el joven.
—¿Quién eres tú, pequeño entrometido, para decirme lo que debo hacer? —respondió la bestia en una gutural muestra de su voz calcinada.
Entre jirones de humo negro asomaba su lengua viperina, olfateando el miedo que supuraba el osado caballero. Su baba era azufre que derramaba sobre el suelo de mármol abrasado, arrebatando llamaradas en el ambiente cargado y fétido. Se movía con gesto ondulante, casi serpenteando sobre su vientre, entre las columnas que soportaban la cúpula abovedada. Jorge dio un paso atrás, y otro, y luego otro. En su fuero interno procuraba mantenerse firme, pero al fin y al cabo aquella bestia había formado parte de sus pesadillas durante mucho tiempo. Transcurrido un rato se atrevió a lanzar su primera estocada, un intento tímido que el Dragón ni siquiera hizo ademán de esquivar. El metal brilló, reflejando los ojos incandescentes de su enemigo, y atacó de nuevo, abalanzándose hacia adelante en un intento valiente de hendir la dura piel escamosa. En esa ocasión el monstruo se irguió, esquivando la hoja blanquecina, y abrió las fauces dejando escapar un bramido continuado por una llamarada furiosa. Jorge se echó a un lado, ocultándose tras uno de los anchos pilares y, cuando el fuego cesó de brotar de las fauces de aquel demonio de las profundidades, abandonó su escondite. Aferrando con ambas manos la empuñadura de su espada, lanzando un tajo desde abajo hacia el cuello de su adversario.
Notó un fuerte golpe en el costado. La cola del veterano Dragón, quien se había adelantado a sus movimientos, lo dejó sin sentido.
Sin embargo, esta vez no pensaba cometer el mismo error. Había infravalorado a su contrincante, le había dejado dominar el combate. En esta ocasión no daría tregua, él sería quien llevara la voz cantante.
Subió y subió, la torre se elevaba interminable sobre la fortaleza. Los sonidos se hacían cada vez menos distantes y retumbaban en las paredes de piedra, despertando ecos y reverberaciones entre los innumerables recovecos de la antigua construcción. Jorge se percató de que estaba llegando al final cuando el humo se empezó a acumular, denso, en el techo de las escaleras de caracol que giraban intactas, casi como el primer día, hasta alcanzar la estancia superior. La luz rojiza de una hoguera, o las propias llamas que resplandecían en los ojos del Dragón, se filtraban escaleras abajo, marcando el final de los peldaños ascendentes.
—¿Creías poder abandonarme? —restallaban los golpes sobre la piel. Era el sonido de un látigo o de algo similar.
La Doncella no respondía. No había manera de saber si seguía con vida. Solo existía el estallido de los golpes sobre su cuerpo y la voz rasposa y gutural de su verdugo. El joven caballero entró de un salto en los aposentos de la bestia y, sin que a esta le diera tiempo de reaccionar, le asestó un tajo en la cola que se desprendió del cuerpo con un estallido de color rojo y vapor. En su vida había escuchado un sonido tan insoportable como el que emitía aquella criatura, retorciéndose por el dolor, lanzando llamaradas y dentelladas mientras daba vueltas sobre sí misma en un patético baile. Y Jorge danzaba en torno suyo, asestando estocadas a diestro y siniestro, derramando la sangre espesa y humeante de la bestia, que dibujaba figuras de fuego en el suelo.
Los ojos del Dragón se fueron apagando, como dos lámparas que se quedan sin aceite, y una expresión de incredulidad se dibujó en su rostro, presa del mismo pánico que había infligido durante tanto tiempo, hasta que al final exhaló su último aliento en un nube negra de cenizas. Jorge se dejó caer, exhausto. La espada había sido consumida casi por completo por el fuego y las palmas de sus manos estaban calcinadas y doloridas, llenas de magulladuras y cortes. Se arrastró como pudo hacia la cama donde yacía la Doncella. En aquel momento se sintió más débil que nunca y una pena que no comprendía le hizo llorar como un niño. ¿Sería posible que sintiera lástima de aquel demonio? De todas formas eso ahora no importaba.
Se irguió como pudo, apoyándose en los restos del calcinado mueble, arrojando su espada bastarda a un lado, y contempló el cuerpo inerte de la muchacha. Era la primera vez que la veía, pero algo en sus facciones le resultaba familiar, como si la conociera de siempre. Se acercó con cuidado, tenía el rostro desfigurado y moratones por todo el cuerpo, pero a él le parecía la criatura más bella de la creación. Aún respiraba quejosamente, pero permanecía con vida. Había conseguido salvarla, tras recorrer innumerables peligros, tras enfrentarse al terror de sus pesadillas, había salido victorioso y aquella era su recompensa. Jorge la abrazó y ella abrió los ojos.
—¡Cariño, no te preocupes, todo irá bien! —le dijo la bella dama.
Su mundo se desvaneció, el cansancio pudo con él y solo quedó la oscuridad.
***
El inspector Herrera bajó del vehículo, la calle estaba plagada de coches de policía y vecinos fisgones que se ponían de puntillas para mirar por encima del cordón policial. Aquel era un barrio residencial a las afueras de la ciudad, un entorno por lo general tranquilo y ajeno a las grandes algarabías. Pero algo había ocurrido. Una llamada en comisaría había dado la voz de alarma. Solo dos palabras, “Está muerto”, y el llanto de una mujer desconsolada dispararon aquel dispositivo.
—¿Qué tenemos aquí? —se dirigió Herrera al primer oficial con el que se encontró.
–Un nuevo caso de violencia machista, señor –su rostro mostraba una pesadumbre inusual. Aquellos casos siempre eran horribles, pero, por terrible que parezca admitirlo, ya debían estar acostumbrados—. Aunque será mejor que pase usted mismo y lo vea.
El salón estaba devastado. Los muebles, hechos astillas, se esparcían desordenados por los suelos. Una mesa de cristal se había quebrado bajo el peso de un armario caído, diseminando sus restos afilados por todo lo ancho de la habitación. Los juguetes desordenados de un niño se amontonaban en una de las esquinas, como si los hubieran dejado apresuradamente. Una de las figuras de acción, sin embargo, yacía rota en la otra punta del cuarto.
—¿Y el niño?
—Lo han trasladado al hospital, estaba en estado de shock.
—Llévame donde está la mujer, quiero ver el cuerpo.
—La mujer también está en el hospital, señor —el inspector se sorprendió.
—¿Entonces qué coño ha pasado aquí? —frunció el ceño, los acertijos le exasperaban y empezaba tener la sensación de estar ante un asunto complicado.
—Sígame, se lo mostraré. El cuerpo está en el dormitorio superior —el agente le hizo un gesto con la cabeza y se sacó del bolsillo de la chaqueta un bloc de notas.
—Entonces el muerto es el marido... —concluyó el Herrera.
—Sí, pero no fue la mujer quien lo mató.
El piso de arriba estaba tan destrozado como el salón. A los lados del pasillo los muebles y cristales rotos, que antes habían sido espejos decorativos, se esparcían hechos añicos en el suelo. La puerta del dormitorio principal estaba forzada y maltrecha, cubierta de golpes de arriba abajo, abolladuras con la marca de unos puños y las suelas de unas botas. Y en su interior el cadáver. Un hombre, de unos treinta y tantos, con cortes superficiales en los antebrazos, heridas defensivas, una incisión profunda en su muslo derecho, que seguramente le había alcanzado la arteria femoral, y otra en el cuello, mortal de necesidad, a la altura de la carótida. Junto a él, el forense empezaba a recoger el instrumental en un maletín portátil con el símbolo de la policía nacional.
–Bueno, ¿alguien me puede explicar qué ha sucedido aquí? –el tono de voz exasperado del inspector de policía no pasó desapercibido para nadie.
—Herrera —respondió el forense mientras se incorporaba—, lo que pasa aquí es que, en cuanto se sepa la historia, todo esto se te va a llenar de periodistas —hizo una pausa y miró al desconcertado policía por encima de las gafas—. ¿Sabes ya quién ha matado a este hombre?
—Eso me gustaría saber de una puta vez —respondió irritado.
—Creemos que fue el niño —se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo mientras proseguía informando—. Seguro que no fue la madre, estaba demasiado débil como para hacer nada, y el único que se encontraba en la casa con ellos era el hijo. Así que ya te puedes imaginar.
—Mierda, por eso estaba en estado de shock.
—Al parecer es algo más que eso. Cuando se lo han llevado los sanitarios no paraba de repetir: “Soy san Jorge, soy el Mata Dragones” —se colocó de nuevo las gafas.
—¿Qué edad tiene el muchacho? —el agente que lo había acompañado hasta arriba rebuscó entre sus notas.
—Diez años, inspector.
—Diez años... ¡Maldita sea! —Herrera se echó las manos a la cabeza— De acuerdo, ¿Dónde está la científica? Quiero que analicen hasta el último rincón, no quiero que se nos escape nada.
—Ahora mismo están en la habitación del pequeño, al parecer tiró la puerta abajo —el inspector miró asombrado al agente que le sostenía la mirada con gesto lúgubre.
Se dirigieron escaleras abajo, hacia el cuarto del niño, mientras el inspector se ponía al corriente de los detalles que se sabían hasta entonces. La visión de aquel cuerpo, cubierto por tajos profundos, y el pensamiento de que un niño de esa edad hubiera tenido que llegar a tal extremo, le horrorizaba.
—¿Se ha encontrado ya el arma homicida?
—Eso creemos, al parecer se trata de un trozo de vidrio, grande, de unos 15 centímetros de longitud, que el muchacho encontró entre los restos del mobiliario destrozado.
La puerta de madera de contrachapado aguantaba a medias, colgando débilmente de la bisagra superior mientras los restos de lo que había sido se esparcían alrededor del marco. Había manchas de sangre en el umbral y un trozo de tela blanca colgaba de una de las astillas sobresalientes.
—¿Cómo pudo hacer esto un niño de 10 años? —el inspector echó un vistazo, la habitación estaba toda revuelta, aunque no tanto como el resto de la casa. A uno de los lados un banco de madera estaba dado la vuelta y astillado, como si lo hubieran golpeado con algo.
—Me puedo imaginar lo desesperado que se pudo sentir —reconoció el oficial—, aquí solo, encerrado, mientras escuchaba todo el jaleo en piso de arriba.
—Por lo que veo la habitación de los padres está justo encima... —el inspector intentó desviar la conversación, centrarse en los datos fríos y objetivos. Casos como aquellos se hacían lo suficientemente cuesta arriba como para encima implicarse emocionalmente— ¿Esa sangre es del muchacho?
Uno de los agentes de la científica se aproximó mientras se quitaba los guantes de goma.
–Inspector Herrera –saludó–, soy el agente Rivera, estoy al cargo de la división científica. Es un placer trabajar con usted —el inspector lo miró desde abajo. Era un hombre alto y fornido, pero tras muchos años de servicio había aprendido a reconocer a los lameculos, y aquel era uno de los grandes—. Con respecto a su pregunta, sí, pensamos que la sangre es del niño. Hemos encontrado más en la habitación de los padres y en la salita. Debió de herirse al atravesar la puerta o con alguno de los vidrios que hay por toda la casa, quizás al empuñar él trozo de espejo que le sirvió como arma.
—Me sigue sorprendiendo que un niño haya podido causar tal destrozo.
—Creemos que intentó hacer palanca con el banco, seguramente lo golpearía con todas sus fuerzas, y también hemos encontrado evidencias de la utilización de una herramienta afilada, miré —señaló unas muescas a la altura de la cerradura—. Para cuando consiguió atravesar la puerta la madera ya había recibido muchos golpes, seguramente eso facilitó las cosas. Eso y la adrenalina.
—Y la desesperación... —susurró Herrera.
***
El hospital estaba abarrotado a esas horas de la tarde. El inspector entró por la zona de urgencias, donde se encontraban madre e hijo. Una pareja de los servicios sociales lo aguardaban en la sala de espera, una mujer, de unos cuarenta y tantos, y un hombre algo más joven.
—Buenas tardes... o lo que sean —saludó el inspector mientras les tendía la mano a ambos—. ¿Cómo está la madre?
—La están operando en estos momentos —contestó el hombre—, tiene varias costillas rotas y un pulmón perforado, así como pérdida de visión en un ojo y uno de los tímpanos reventados. Ese hijo de puta se ensañó de lo lindo.
—¿Y el muchacho?
—El niño tiene cortes profundos en las manos, arañazos por todo el cuerpo y un hematoma en el antebrazo derecho. Pero lo más grave no es su estado físico, sino su salud mental.
—Explíquese –el inspector se cruzó de brazos mientras la mujer le ponía al corriente–. Al principio pensaba que el muchacho, Jorge, sufría un trastorno por estrés agudo, pero sus síntomas son extrañamente diferentes.
—¿A qué se refiere con diferentes? —Herrera estaba intrigado.
—Pues verá —prosiguió la funcionaria—, vivencia el hecho traumático una y otra vez, es decir, lo revive, tal y como haría otra persona aquejada de este trastorno, pero no de la misma forma. Creemos que ha entrado en un estado catatónico donde ha dejado atrás la realidad, modificando los recuerdos sobre el suceso y tergiversándolos de forma que sea capaz de aceptarlos.
—“Soy San Jorge, el mata dragones”... —murmuró el inspector, recordando las palabras que le había dicho el forense—. Quisiera ver al muchacho, ¿es posible?
Lo acompañaron a una sala apartada donde habían trasladado al niño, lejos del bullicio típico de urgencias. Allí, acurrucado en una camilla, cubierto por una manta áspera, Jorge murmuraba una especie de mantra, una oración al principio incomprensible. El inspector se le acercó, intentando desentrañar la conversación que mantenía consigo mismo.
—Hola pequeño —Herrera se acuclilló junto al niño y le cogió la mano. Notaba su piel fría—, soy el inspector Herrera, un amigo —el muchacho no contestó—. Solo quería decirte que espero que te recuperes pronto —el viejo policía posó su mano sobre la cabeza de Jorge, este ni se inmutó. Respiraba pausadamente, tranquilo, todo lo contrario de lo que cabía esperar–. Ya estás a salvo, ¿me escuchas? Todo irá bien.
El inspector se puso de pie trabajosamente, le dolían las articulaciones y había sido un día muy largo. La prensa ya se había enterado, siempre había alguien que pagara bien por aquellos soplos, aunque de todas formas daba lo mismo, estos asuntos tan peliagudos terminaban por filtrarse a la opinión pública más temprano que tarde.
El médico lo esperaba tras las cortinas del box, cruzado de brazos. Era un hombre joven, no mayor que su hijo, pero todos allí parecían demasiado verdes para el inspector.
—Bueno, doctor, ¿Qué puede decirme? ¿Se recuperará? —Herrera se sacó un pañuelo del bolsillo y se lo pasó por la frente, secándose el sudor que le empapaba la piel. En aquellos pasillos hacía calor, o al menos a él se lo parecía.
—En realidad no lo sabemos —reconoció el médico—, estos casos siempre son complicados, pero este en especial está fuera de lo común. Mire —señaló al niño que se vislumbraba a través de las cortinas azules–, se habrá dado cuenta de lo que repite una y otra vez, ¿verdad? —el inspector asintió con la cabeza—. Pues bien, eso que usted percibe en el muchacho es típico de los estados catatónicos que se dan en trastornos como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Por desgracia, hasta que no hagamos más pruebas no seremos capaces de aventurar un diagnóstico certero. Puede ser que en unas horas se recupere o que permanezca en este estado durante meses. Incluso, en el peor de los escenarios, tendrá brotes durante toda su vida.
—Todo esto por un maldito hombre... —el hastiado policía notó entonces todo el peso de los años, todo el cansancio acumulado.
—Por su padre —le repuso el doctor—, no es por cualquier hombre. Imagine el sufrimiento que ha tenido que ocasionar ese acto en su frágil cordura. Una herida tan profunda que ha producido una escisión en su realidad.
—Pero, ¿Por qué seguís durmiendo? —la voz del niño los sobresaltó. Los miraba fijamente a través de la traslúcida tela, pero sin incorporarse, con un gesto de incomprensión que se destilaba a través de sus ojos claros— He matado al dragón, ¡Despertad!
El inspector corrió las cortinas y se aproximó, sin saber muy bien cómo actuar en aquella situación.
—¿Qué quieres decir, pequeño?
—He matado al Dragón —su voz se fue apagando poco a poco—, pero vosotros aún seguís bajo su influjo. Habláis de él como si fuera un hombre y me tratáis a mí como si fuera un niño —cerró los ojos y una lágrima resbaló por su mejilla, perdiéndose entre el ovillo de piel y ropas en el que estaba hecho—, pero yo dejé de ser un niño hace tiempo y él nunca ha sido un hombre —las últimas palabras sonaron como un suspiro—, lo que yo maté en aquella torre era un monstruo. Vosotros sois los locos si no sois capaces de verlo.
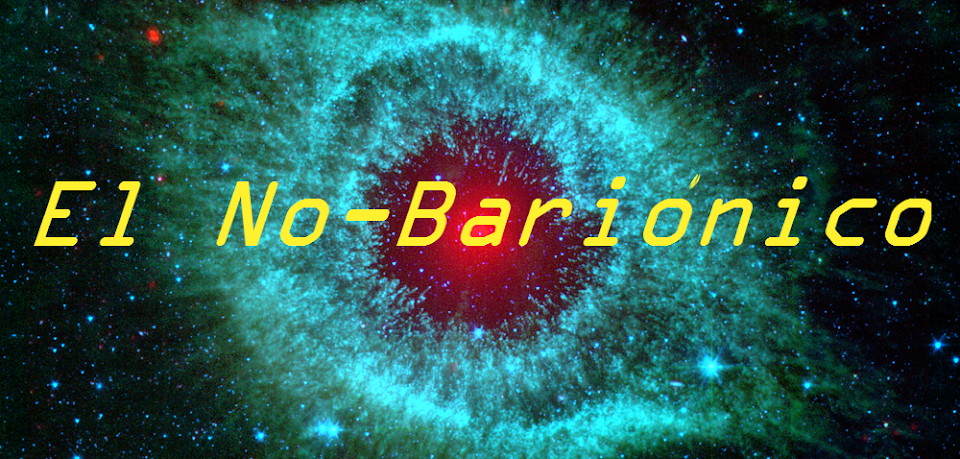

No hay comentarios:
Publicar un comentario